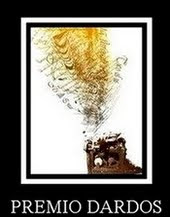Ayer, día 25 de noviembre, fue el día contra la violencia machista, esa lacra social permanente, despegable como los chicles, y que ha venido condicionando no sólo la vida de las mujeres, sino también la de hombres con identidades diferentes a la identidad masculina tradicional.
Vuelvo a decir, tal y como ya lo hice en una actualización hace un tiempo (y como dice D.Gabarró en su libro "Transformar a los hombres; un reto social"), que el machismo es un problema que tiene el hombre y que padece, entre otras personas (y de forma mayoritaria) la mujer.
En fin, haría falta muchísimo más tiempo del que ahora mismo está en mis manos para adentrarnos seriamente en todo esto. Sin embargo, y con el permiso concedido por el propio autor del libro (véase última pagina del libro), paso a poner un enlace a través del cual aparece su escrito en formato pdf.
"Transformar a los hombres: un reto social" es una obra escrita en un lenguaje adecuado para todo tipo de lector/a que nos adentra en la idea del cambio de la llamada Identidad Masculina Tradicional o Machista, aquella identidad que creemos natural por ser inculcada desde incluso antes de nacer, pero que sin embargo no es más que una característica social podrida a día de hoy, y que haría falta cambiar por otro tipo de identidad que generase un mayor bienestar del hombre consigo mismo y con todos los que le rodean. El machismo no es un problema de cada hombre, sino un problema social que nos afecta a todos y a todas (aunque ninguno de nosotros aceptemos ser machistas). Cuando los niños se ríen del que la tiene más corta; cuando los jóvenes se burlan "del maricón" o de "la nenaza", o del que aun no ha perdido su virginidad y divinizan a quien "más chicas se ha tirado", a quien muestra ser más macho adulto que los demás; cuando los hombres no pueden soportar ser mantenidos económicamente por sus mujeres y a consecuencia de ello incuban celos y envidias; cuando, pese a que la tasa de accidentes de tráfico y dentro del trabajo cae mayoritariamente sobre el sector masculino, no se hace nada para evitarlo.
Todos estos "cuandos" son consecuencia de esa necesidad casi inconsciente (pero no natural y sí cambiable) de deber, como hombres, mostrar (y aquí redundo) nuestra hombría, y no perder ese identificativo de "hombre" ante el resto de la sociedad.
Pues bien, "Transformar a los hombres: un reto social", tiene todo que ver con estas cuatro pinceladas dadas aquí. Es un perfecto manual (siempre teniendo en cuenta la bibliografía facilitada en el mismo libro) para comenzar a pensar de otra forma, para darnos cuenta de lo perjudicial para tod@s de una Identidad que a los hombres no nos deja crecer como personas, y que de igual manera obstaculiza a las mujeres, a los gays y lesbianas, a los/las transexuales, etc, en su crecimiento y consecución de la completa y esperada igualdad.
Y para acabar, citaré una frase que D. Gabarró recoge en su libro y que AHIGE utiliza como uno de sus lemas: "Los hombres ganamos con el cambio, ganamos con la igualdad".
El link para descargar el libro (decarga totalmente legal) es el siguiente: http://www.danielgabarro.cat/Transformar%20a%20los%20hombres,%20un%20reto%20social..pdf
También pongo el siguiente enlace, que lleva a un documento muy interesante llamado "Guía para mujeres maltratadas", manual escrito por Ángeles Álvarez, Responsable del Área de Género de la Fundación Mujeres y portavoz de la Red Feminista de Organizaciones contra la Violencia de Género:
http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article461
jueves, 26 de noviembre de 2009
martes, 24 de noviembre de 2009
Tu olor
[Pedazos de corazón esparcidos a lo largo del tiempo. A veces uno mira atrás, y se encuentra con pequeñeces como éstas; piezas de un puzzle insignificantes por sí mismas, pero imprescindibles para apreciarse a uno mismo frente a un espejo de forma íntegra, completa]
Hoy vives en las gotas de perfume,
en la esencia de colonia que me
secuestra cada noche.
Hoy vives en las gotas de perfume.
y viajas a mi cuello, a mi rostro
mientras los escalofríos se me comen.
Hoy vives en las gotas de perfume
que esparzo por la almohada
para estar contigo cuando sueñe.
Hoy vives en las gotas del perfume
que dejaste cosido
en el corazón de quien te quiere.
Hoy vivo yo en tu olor,
que me sabe a caramelo,
a piruleta de primavera.
Hoy vivo yo en tu olor,
y me acurruco entre sus sábanas
mientras canto una nana
para ver si a ti te llega.
Hoy vivo yo en tu olor,
y me encojo si no lo siento,
y sonrío cuando me roza.
Hoy vivo yo en el olor
que me dejaste de recuerdo,
porque es lo único que tengo
que me hace sentir que tú me tocas.
Hoy vives en las gotas de perfume,
en la esencia de colonia que me
secuestra cada noche.
Hoy vives en las gotas de perfume.
y viajas a mi cuello, a mi rostro
mientras los escalofríos se me comen.
Hoy vives en las gotas de perfume
que esparzo por la almohada
para estar contigo cuando sueñe.
Hoy vives en las gotas del perfume
que dejaste cosido
en el corazón de quien te quiere.
Hoy vivo yo en tu olor,
que me sabe a caramelo,
a piruleta de primavera.
Hoy vivo yo en tu olor,
y me acurruco entre sus sábanas
mientras canto una nana
para ver si a ti te llega.
Hoy vivo yo en tu olor,
y me encojo si no lo siento,
y sonrío cuando me roza.
Hoy vivo yo en el olor
que me dejaste de recuerdo,
porque es lo único que tengo
que me hace sentir que tú me tocas.
lunes, 23 de noviembre de 2009
Historia de una prostituta 4

La pobre madre, cuerpo vacío de esencia, madera arrastrada por el mar, acabó convencida de que en realidad aquel sujeto era un regalo que Dios le había enviado en compensación por la triste pérdida de su querido marido, mientras que al otro lado de la pared, la adolescente lloraba en silencio después de cada una de las visitas nocturnas que él hacía a su habitación cuando las pastillas ya habían matado a su madre una noche más.

[Fragmento de una carta que nunca fue entregada]:
[...]Sé que nunca me creerás, mamá. Sé que tus ojos pertenecen a un mundo diferente, y que todos los días intentas convencerte de que él es lo que necesitabas. Pero yo no puedo soportarlo más. Debo contarte que bajo la oscura noche ese hombre suele entrar a mi habitación, suele sentarse junto a mí en la cama, y suele adentrar sus mano
 s rugosas en mi cuerpo, apretándome los pechos y rozándome las ingles.Tengo mucho miedo, mamá. No puedo dormir por las noches porque sé que de un momento a otro él va a llegar, y en el mejor de los casos, sólo se va a dedicar a tocarme. Cuando veo su sombra, a veces incluso me he intentado transportar al pasado, cuando veía la sombra de papá acercarse a mi habitación antes de irse a dormir. Pero no lo consigo, y en cuestión de segundos veo a esa persona encima mío.Mamá, sé que si hace tiempo que no te importo (o al menos eso parece), cuando leas esta carta aun te importaré menos, pues de ninguna manera creerás lo que te explico. Probablemente me dirás que lo que tengo son celos de que tú hayas podido rehacer tu vida (esa es una de tus fantasías: nunca la has rehecho). Me echarás en cara que yo nunca hice nada para ayudarte a salir del pozo (en el que ambas estamos metidas) y que le prefieres a él, que vino, según tú, sin ningún tipo de interés, y sólo se ha dedicado a cuidar de ti.
s rugosas en mi cuerpo, apretándome los pechos y rozándome las ingles.Tengo mucho miedo, mamá. No puedo dormir por las noches porque sé que de un momento a otro él va a llegar, y en el mejor de los casos, sólo se va a dedicar a tocarme. Cuando veo su sombra, a veces incluso me he intentado transportar al pasado, cuando veía la sombra de papá acercarse a mi habitación antes de irse a dormir. Pero no lo consigo, y en cuestión de segundos veo a esa persona encima mío.Mamá, sé que si hace tiempo que no te importo (o al menos eso parece), cuando leas esta carta aun te importaré menos, pues de ninguna manera creerás lo que te explico. Probablemente me dirás que lo que tengo son celos de que tú hayas podido rehacer tu vida (esa es una de tus fantasías: nunca la has rehecho). Me echarás en cara que yo nunca hice nada para ayudarte a salir del pozo (en el que ambas estamos metidas) y que le prefieres a él, que vino, según tú, sin ningún tipo de interés, y sólo se ha dedicado a cuidar de ti.Pero todo eso que piensas, todo eso que yo vaticino que me dirás, no es cierto mamá. ¿A caso no sigues drogada todos los días esperando a que llegue la noche para tomarte esa sobredosis que te hace descansar en una especie de eternidad temporal? ¿A caso no pasas por delante de la foto de papá y la rozas con tus yemas por la parte de sus labios? ¿A caso no ves que has vendido muchísimas cosas que a papá le encantaban para pagar tus medicamentos y alguna que otra deuda de ese hombre que tú tienes por pareja? ¿A caso no te das cuenta (de esto, ciertamente no te das cuenta) de que tu hija tiene problemas y que necesita la presencia en su vida de una madre, y no la de una mujer sin alma?
No voy a aguantarlo más. No voy a soportar que ese ser siga penetrando mi inocencia, desquebrajando mi adolescencia, inseminando odio mientras me abre de piernas.Me doy cuenta de que no tengo a nadie, y siendo así, puedo seguir viviendo contigo, si huimos de todo de una vez por todas, o huir yo sola de aquí, tal y como he intentado hacer en sueños miles de veces.[...]
Su madre nunca supo de la existencia de la carta que incorporaba este fragmento. El día 20 de julio, sobre las ocho de la mañana, una pareja de corredores hallaron su cuerpo boca abajo, flotando en un pequeño estanque de un parque situado a diez minutos de casa. La joven no había notado su ausencia; cr
 eyó que dormía en la cama. Pero la realidad fue que salió a pasear (quizás en medio de una suerte de flash que le empezaba a dejar ver ciertas cosas) y que un tropiezo que quizás podría haberse evitado con los reflejos de una persona sana la llevó a caer dentro de un estanque y a dar con la cabeza en la pequeña escultura de piedra situada en el centro de éste, quedando inconsciente con los orificios nasales y bucal bajo el agua.
eyó que dormía en la cama. Pero la realidad fue que salió a pasear (quizás en medio de una suerte de flash que le empezaba a dejar ver ciertas cosas) y que un tropiezo que quizás podría haberse evitado con los reflejos de una persona sana la llevó a caer dentro de un estanque y a dar con la cabeza en la pequeña escultura de piedra situada en el centro de éste, quedando inconsciente con los orificios nasales y bucal bajo el agua. La adolescente destrozada, de luto por dentro y de luto por fuera, acudió al funeral de su querida madre, de la mano de su padrastro y junto a sus abuelos. Lloró sobre el ataúd, y le dio las gracias al cuerpo ya dormido para siempre por los buenos momentos ofrecidos, y por todo lo que había hecho por ella.
No. No sucedió así.
La adolescente no tenía padrastro, sino un amante forzado, un puto violador que se aprovechaba de su madre en lo económico, y de ella en lo sexual. Tampoco tenía otra familia, dando la coincidencia de que sus padres eran hijos únicos y los abuelos habían fallecido. El
 día del funeral, aprovechando que el que era la pareja de su madre debía demostrar su inexistente dolor con tal de esconder la real historia ante el entorno vecinal, ella se hizo las maletas (dos en concreto), cogió un taxi y pidió al conductor (hombre ancho y parlanchín) que la llevara a la estación de tren, donde, tras engañar a las azafatas alegando que había perdido a su madre (verdad alterada que ciertamente no se alejaba demasiado de la realidad) y que debía buscarla, dado que ya debería haber encontrado sus asientos asignados, éstas accedieron y la dejaron pasar.
día del funeral, aprovechando que el que era la pareja de su madre debía demostrar su inexistente dolor con tal de esconder la real historia ante el entorno vecinal, ella se hizo las maletas (dos en concreto), cogió un taxi y pidió al conductor (hombre ancho y parlanchín) que la llevara a la estación de tren, donde, tras engañar a las azafatas alegando que había perdido a su madre (verdad alterada que ciertamente no se alejaba demasiado de la realidad) y que debía buscarla, dado que ya debería haber encontrado sus asientos asignados, éstas accedieron y la dejaron pasar.Así fue como, finalmente, una quinceañera de cabello largo y moreno y unos ojos envejecidos por el sufrimiento desembarcó en Barcelona.

viernes, 20 de noviembre de 2009
Historia de una prostituta 3

Esa noche soñó que volvía a tener once años. Su padre y su madre, vivos de nuevo, se encontraban mirando la televisión. Ella estaba en la cama, les escuchaba hablar. En realidad, no sólo tenía once años; tenía once años y diez días, y el sueño constituía la revivencia de la noche anterior al accidente que sufrió su padre y que le causó la muerte, y ya de paso, la desestructuración familiar.
En la televisión retransmitían el telediario de la primera cadena. Anunciaban fuertes lluvias para los días siguientes, pero eso no era preocupante, porque papá conducía muy bien. Su madre bromeaba exigiendo al futuro viajante que pusiera unas botas y un chubasquero al coche, a lo cual el hombre respondía con un “¡no seas tonta, María!”, y se les escuchaba reír.
Desde la cama, la pequeña se mantenía al tanto de la conversación conyugal con la intención de percatarse de cualquier secreto que sus padres pudieran aprovechar para decirse entre ellos una vez asentada la calma nocturna en el hogar. A veces había podido robar unas cuantas palabras, o unos cuantos sonidos, o unos cuantos aullidos lanzados descuidadamente al aire; lo suficiente como para saber que lo había conseguido; la cazadora había cazado a la presa que al día siguiente utilizaría como rehén para que su papá le explicara el por qué de esa actitud y de esos susurros después de enviarla a dormir la noche anterior. Pero su papá se iba al día siguiente, y no volvería hasta la semana siguiente. Una larga, muy larga, demasiado larga semana.
Sus ojos fijos en la pared observando el juego de sombras producido por la tenue luz y el ir y venir de sus padres, que ya se disponían a acostarse; y sus manos, agarradas (o mejor dic
Sólo era una cría. Sólo un leve suspiro haciéndose paso entre ráfagas de viento. Una pizca de inocencia en el escaparate de la vida. Y sin embargo, dejó de serlo con once años y once días, cuando, ya pasada la media noche la cazadora oyó a su madre romperse.
Las paredes lloraban. El suelo temblaba.
Su padre moría.
Papá conducía muy bien, pero los superhéroes no existen. Sucedió en la Carretera N-II, dirección Madrid.
 Había llegado a Zaragoza sobre las diez de una mañana aguada, y había llamado a casa desde una cabina (¿cómo son las cabinas en Zaragoza, mamá? Iguales, las cabinas son siempre iguales para que la gente las reconozca…). Tenía una reunión, después de la cual debía comer, descansar y partir hacia Madrid, donde cogería fuerzas para, a la mañana siguiente, estar presente en otra reunión. Y así, debía pasarse la semana: de sala de juntas en sala de juntas. Seis días después volvería a casa, iría a recoger a su hija al colegio y darle una sorpresa. Le traería una cajita de aquellos dulces maños llamados tortas del alma que, de camino a Zaragoza, había adquirido en Teruel (y cuya existencia era conocida por los restos del cartón de la caja que habían permanecido en el automóvil después del accidente).
Había llegado a Zaragoza sobre las diez de una mañana aguada, y había llamado a casa desde una cabina (¿cómo son las cabinas en Zaragoza, mamá? Iguales, las cabinas son siempre iguales para que la gente las reconozca…). Tenía una reunión, después de la cual debía comer, descansar y partir hacia Madrid, donde cogería fuerzas para, a la mañana siguiente, estar presente en otra reunión. Y así, debía pasarse la semana: de sala de juntas en sala de juntas. Seis días después volvería a casa, iría a recoger a su hija al colegio y darle una sorpresa. Le traería una cajita de aquellos dulces maños llamados tortas del alma que, de camino a Zaragoza, había adquirido en Teruel (y cuya existencia era conocida por los restos del cartón de la caja que habían permanecido en el automóvil después del accidente).Sin embargo, la botella de whisky añejo (cincuenta años; una joya de la corona) que conducía un Seat Ibiza azul el sexto día de septiembre de 1985 a la altura de Torremocha del Campo (cercano a Sin[ver]güenza) de camino a Madrid provocó el pronto retorno de papá a la ciudad, al mismo tiempo que su marcha para siempre.
Con la despedida repentina de su padre (a la vez que superpoblación de fotos suyas por todas las partes de la casa), la viuda cayó en la egoísta depresión producida por la idea de que ya no queda nada en la vida que a una le pueda satisfacer. Una niña que muy pronto tendría su primera menstruación cayó en la indiferencia de quien debiera ayudarla a recordar olvidando. Ella nunca culpó a su madre, pero supo desde que su madurez le permitió meditar sobre el pasado que ella nunca hubiese permitido todo lo que ocurrió ex post. Quizás, su padre hubiese dicho “tortas del alma se comen, no se dan”.
Cuando la niña contaba con unos trece años, y su madre con una vida totalmente dependiente de ciertos fármacos que venía tomándose desde dos años atrás y que la anulaban más, si cabe, que la muerte de su marido, apareció un día un hombre alto, delgado y bien vestido. Las arrugas de su rostro lo definían como un cuarentón, y su bigote bien arreglado a juego con sus camisas y trajes le hacía parecer ciertamente un sujeto nada desprovisto de capital.

Dicho sujeto, que vino con un libro bajo el brazo (libro que a cualquier niño casi adolescente le hubiese parecido grueso en demasía y, pongámosle rima, rico en porquería) y una buena ración de labia, convenció a su madre de que representaba la salvación de su existencia, y en tanto que elemento salvador, debía sacar partido de todo cuanto pudiera de lo que había sido un hogar.
La lógica exclama: ¡Claro que no se lo dijo así! ¡Fueron meses de duro trabajo de convencimiento por parte del hombre alto!
Pero para cuando la joven cumplió los catorce años, él ya dormía en la habitación de invitados –y copulaba en varias camas-.
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Historia de una prostituta 2
¡Bueno, ya estamos aquí!, dijo ella en voz alta dejando la puerta del piso cerrada tras de sí. Su gran hogar se repartía de la siguiente manera: una vez se entraba al inmueble podía observarse justo delante de la puerta el pequeño lavabo compuesto por una ducha (obviamente, sin bañera), un inodoro, y un grifo de interiores podridos que, según el fontanero que la había asistido para resolver ciertos problemas con las cañerías, debía cambiarse de inmediato. Dando un giro al cuerpo de noventa grados hacia la izquierda se representaba la cocina-comedor, o comedor-cocina, que disponía de un par de fogones situados junto a una placa de mármol que hacía las veces de lugar de trabajo culinario. Alzando la vista sobre dichos elementos se advertía la existencia de un más que viejo objeto flotante, una especie de cajón que en su origen debió ser blanco pero que había quedado ennegrecido casi en su totalidad, y que acogía un par de vasos, platos y algún que otro cubierto. Si algún día traigo invitados, pensaba irónicamente, les sacaré mi cubertería de plata. Un sofá de dos plazas y una Sony Black Trinitron con quince años de antigüedad que había adquirido como legataria de un viejo borracho que se encaprichó de ella cuando contaba veintiuna primaveras terminaban de completar aquella habitación. El dormitorio quedaba separado por una puerta corrediza. En realidad, era el único lugar del piso que, de verlo por separado, daría la impresión de, al menos, no salir de una jaula como aquella: la cama quedaba situada con el cabezal colocado contra la pared. Ésta medía un metro con cinco centímetros de ancho por un metro con noventa de largo, por lo que a ella, que tan sólo contaba con un metro sesenta centímetros y cuarenta y ocho quilos de peso en su haber, le sobraba cama por todos lados. Las paredes estaban pintadas de un color azul cielo que e lla misma había conseguido después de una hora realizando mezclas de pintura hacía ya mucho tiempo. No es que el azul le gustara, pero pensó que teniendo en cuenta las pobres vistas y la poca luz que ofrecían sus ventanas lo más conveniente era dar un toque vivo a su alrededor. Habían otros colores que hubiese podido escoger, pero su vida profesional estaba tan atada a elementos provocativos que no era su deseo que su hogar deviniera el reflejo de su trabajo. Más bien, buscaba todo lo contrario. Con el azul me basta, se dijo como método de autoconvencimiento por aquellos tiempos.
lla misma había conseguido después de una hora realizando mezclas de pintura hacía ya mucho tiempo. No es que el azul le gustara, pero pensó que teniendo en cuenta las pobres vistas y la poca luz que ofrecían sus ventanas lo más conveniente era dar un toque vivo a su alrededor. Habían otros colores que hubiese podido escoger, pero su vida profesional estaba tan atada a elementos provocativos que no era su deseo que su hogar deviniera el reflejo de su trabajo. Más bien, buscaba todo lo contrario. Con el azul me basta, se dijo como método de autoconvencimiento por aquellos tiempos.
Dentro del pequeño armario de dos puertas más cajonera: camisones, tres pantalones vaqueros, tres camisetas e infinidad de minifaldas y tops de escotes más que generosos: vertiginosos en realidad –es lo que tiene el paso del tiempo, se decía ella, una va acumulando ropa…-
Sobre la mesita de noche: una lamparita móvil especial para lectura, y un libro.
Libro: Risa en la oscuridad (regalo de Martín, librero cincuentón y cliente habitual de los viernes por la noche). Ella es más puta que yo, pensaba.
Dentro de la mesita de noche: ropa interior y preservativos. Y algún que otro test de embarazo. Y un consolador de uso propio (consolador: dícese del elemento alargado que, haciendo las veces de pene, ella se introducía varias noches y por diversas vías mientras se obligaba a olvidar con la explosión final cualquier roce prepuglandiseminal acaecido durante la jornada de trabajo).
 lla misma había conseguido después de una hora realizando mezclas de pintura hacía ya mucho tiempo. No es que el azul le gustara, pero pensó que teniendo en cuenta las pobres vistas y la poca luz que ofrecían sus ventanas lo más conveniente era dar un toque vivo a su alrededor. Habían otros colores que hubiese podido escoger, pero su vida profesional estaba tan atada a elementos provocativos que no era su deseo que su hogar deviniera el reflejo de su trabajo. Más bien, buscaba todo lo contrario. Con el azul me basta, se dijo como método de autoconvencimiento por aquellos tiempos.
lla misma había conseguido después de una hora realizando mezclas de pintura hacía ya mucho tiempo. No es que el azul le gustara, pero pensó que teniendo en cuenta las pobres vistas y la poca luz que ofrecían sus ventanas lo más conveniente era dar un toque vivo a su alrededor. Habían otros colores que hubiese podido escoger, pero su vida profesional estaba tan atada a elementos provocativos que no era su deseo que su hogar deviniera el reflejo de su trabajo. Más bien, buscaba todo lo contrario. Con el azul me basta, se dijo como método de autoconvencimiento por aquellos tiempos.Dentro del pequeño armario de dos puertas más cajonera: camisones, tres pantalones vaqueros, tres camisetas e infinidad de minifaldas y tops de escotes más que generosos: vertiginosos en realidad –es lo que tiene el paso del tiempo, se decía ella, una va acumulando ropa…-
Sobre la mesita de noche: una lamparita móvil especial para lectura, y un libro.
Libro: Risa en la oscuridad (regalo de Martín, librero cincuentón y cliente habitual de los viernes por la noche). Ella es más puta que yo, pensaba.
Dentro de la mesita de noche: ropa interior y preservativos. Y algún que otro test de embarazo. Y un consolador de uso propio (consolador: dícese del elemento alargado que, haciendo las veces de pene, ella se introducía varias noches y por diversas vías mientras se obligaba a olvidar con la explosión final cualquier roce prepuglandiseminal acaecido durante la jornada de trabajo).

Se sentó en el sofá biplaza, y se sacó los zapatos. Luego echó mano al bolso y buscó con los dedos el monedero. Dos franceses y un completo equivalían a sesenta euros, lo que se traducía en veinte euros para comida, veinticinco de ahorro para el alquiler, luz y agua, y cinco para tabaco. No corrían buenos tiempos en ninguna parte, y en ese “ninguna” también se incluía, por supuesto, la prostitución. Aunque en realidad, y pese a esa rebaja salarial, prefería la situación actual que aquella que tuvo que vivir de más joven. Por aquella época puberina en que el cuerpo femenino se transfo
 rma en el manjar de los babosos y el estado psicológico pasa a un, por lo menos, cuarto plano (la niña como hembra copulable, la copulación con la niña, la preocupación por que todo quede silenciado, y quizás después… ¿a quién me he follado? Era una niña), ella consiguió una considerable base económica sumergida que debió guardar tras varias baldosas (típica escena de película de trapicheos) forzadas intencionadamente en una habitación de alquiler, cuya arrendadora, la señora Carme, viejecita de setenta años (y ahora nonagenaria) se pensaba que ella estudiaba Magisterio. Cuando cumplió dieciocho años, dejó las baldosas y se pasó a la tarjeta de crédito. Rebasada esa línea delimitadora por la cual un día eres pequeño, y de repente al día siguiente ya eres grande (sin tener en cuenta otros puntos de considerable relevancia, como la vida misma de cada uno), incluso pudo pasársele por la cabeza –por qué negarlo- adquirir un inmueble (o quizás mejor, un mueble inmóvil) de dos habitaciones: una cocina-comedor y un dormitorio-lavabo (ilusión desquebrajada con la aparición de cierto personaje de apariencia caballerosa de aliento a promesa y de venas fusiladas heroic[n]amente). Sin embargo, también por esa misma época en que el capital era notable, una cría que aun no tenía los veinte años debía de satisfacer con buena cara a sujetos de hombría morbosa con más de medio siglo a sus espaldas (y a sus entrepiernas); hombres que accedían a tener relaciones sexuales con ella cuando después de la típica pregunta “¿Qué edad tienes?” ella les mentía respondiendo con voz inocente y carita de pena “ dieciséis recién cumplidos” –sabía lo que les gustaba a los hombres follarse a una menor poco rodada, y lo sabía porque con quince años no le había sido necesario mentir-; hombres cuyos hijos e hijas eran posiblemente mayores que ella; animales que en alguna ocasión se aprovecharon de su inmadurez física para obligarla a ciertas cosas que ahora mismo, y pese a todo, les era más difícil –aunque a veces aun hoy debía ceder por miedo a represalias mayores-. Así que, pensaba ella, prefiero quedarme como estoy.
rma en el manjar de los babosos y el estado psicológico pasa a un, por lo menos, cuarto plano (la niña como hembra copulable, la copulación con la niña, la preocupación por que todo quede silenciado, y quizás después… ¿a quién me he follado? Era una niña), ella consiguió una considerable base económica sumergida que debió guardar tras varias baldosas (típica escena de película de trapicheos) forzadas intencionadamente en una habitación de alquiler, cuya arrendadora, la señora Carme, viejecita de setenta años (y ahora nonagenaria) se pensaba que ella estudiaba Magisterio. Cuando cumplió dieciocho años, dejó las baldosas y se pasó a la tarjeta de crédito. Rebasada esa línea delimitadora por la cual un día eres pequeño, y de repente al día siguiente ya eres grande (sin tener en cuenta otros puntos de considerable relevancia, como la vida misma de cada uno), incluso pudo pasársele por la cabeza –por qué negarlo- adquirir un inmueble (o quizás mejor, un mueble inmóvil) de dos habitaciones: una cocina-comedor y un dormitorio-lavabo (ilusión desquebrajada con la aparición de cierto personaje de apariencia caballerosa de aliento a promesa y de venas fusiladas heroic[n]amente). Sin embargo, también por esa misma época en que el capital era notable, una cría que aun no tenía los veinte años debía de satisfacer con buena cara a sujetos de hombría morbosa con más de medio siglo a sus espaldas (y a sus entrepiernas); hombres que accedían a tener relaciones sexuales con ella cuando después de la típica pregunta “¿Qué edad tienes?” ella les mentía respondiendo con voz inocente y carita de pena “ dieciséis recién cumplidos” –sabía lo que les gustaba a los hombres follarse a una menor poco rodada, y lo sabía porque con quince años no le había sido necesario mentir-; hombres cuyos hijos e hijas eran posiblemente mayores que ella; animales que en alguna ocasión se aprovecharon de su inmadurez física para obligarla a ciertas cosas que ahora mismo, y pese a todo, les era más difícil –aunque a veces aun hoy debía ceder por miedo a represalias mayores-. Así que, pensaba ella, prefiero quedarme como estoy.lunes, 16 de noviembre de 2009
Historia de una prostituta 1

Eran las tres y media de la madrugada cuando ella cruzó la carretera que la separaba de su casa. No había sido una noche de mucho trabajo, sólo el suficiente como para poder comprar lo necesario para el día siguiente. Quizás, de haber sido más temprano, se hubiera podido permitir una llamada al Telepizza, pero nada más.
La noche se encontraba envuelta de ese color azul oscuro difuminado por la niebla baja, lo cual, si el mirar hacia delante se interpretase en el sentido más literario, ofrecía una visión bastante desalentadora de, al menos, su futuro inmediato. Sin embargo, ella no se sentía para nada amenazada por los demonios ni preocupada por su destino. Se había propuesto ya hacía muchos años dar esquinazo a los fantasmas que la atormentaron durante tanto tiempo. Tengo problemas, pensaba ella, lo cual no significa que deba ser esclava de ellos.
Abrió el bolso para buscar las llaves, que, como siempre, se habían colado al fondo del todo. Así, después de sacar el monedero, la caja de preservativos y el móvil, las encontró escondidas en la parte izquierda. ¡Con que no queréis llegar a casa, eh!, susurró en voz baja. Sí, estaba hablándole a unas llaves.

Hacía la calle desde los quince años, cuando su madre murió y, cansada del acoso al que se encontraba sometida por parte de su padrastro, huyó de Valencia. Por tanto, teniendo en cuenta su edad, calculaba (no lo solía hacer) que había ejercido la prostitución durante veinte años. Y ahora, a los treinta y cinco años, se sentía, como siempre se había sentido, vacía. Quizás era ese vacío el que le había facilitado no tener que preocuparse por su futuro. Quizás el hecho de mostrarse al mundo así como ella lo hacía le permitía tener la conciencia tranquila de cargos morales. Quizás el no tener en el baúl de los recuerdos un ápice de cariño o una foto saliendo agarrada a alguien y sonriendo le ayudaba a convencerse de que podía vivir tranquila, pues no debía nada a nadie.
Abrió la puerta y se dirigió hacia las escaleras, donde Francisco, un pobre hombre que mendigaba desde hacía ya una década, se encontraba durmiendo como de costumbre. Era algo seco, pero se conocían desde ya hacía mucho, y sabía que él sería incapaz de matar a una mosca. Acabó pasando las noches en ese portal cuando, cuatro años atrás, durmiendo en un banco de la Plaza Cataluña, recibió la mayor paliza de su vida. Anteriormente había sido víctima de robos, amenazas y agresiones, pero no de tal calibre como la de aquella noche. Después de quedar tendido en el suelo, con una tibia partida, el hombro derecho dislocado, la nariz cedida hacia el lado izquierdo, y un largo etcétera, anduvo todo lo que pudo (media hora, que no es poco) para alejarse de aquel lugar, y llegó al portal que ahora hacía las funciones de puente –si tenemos en cuenta que incluso bajo un puente estaría más cómodo que en esas escaleras-. Allí nadie se preocupó por él, pues la gran mayoría de vecinos de ese inmueble eran familias de oriente, sudamericanas y del este europeo que no podían presumir, por ejemplo, de tener un solo documento que probara que vivían en España de forma legal, lo cual se transformaba en rechazo hacia todo lo que tenía que ver con avisar a cualquier servicio que incluyera sirenas. A ella tampoco le hacía mucha gracia tener que ayudar a alguien que ni si quiera conocía; a ella nadie la ayudó cuando, con diecisiete años, la dejaron desnuda en medio de la calle, o cuando con veinticinco un hombre que sufría depravación patológica y que le pidió realizar ciertos actos en una noche de lluvia dorada le dejó ambos ojos hinchados por negarse ella a llevar a cabo semejantes asquerosidades. Sin embargo, ella subió a su casa, abrió el botiquín para armarse de agua oxigenada, gasas, etc, y bajó (de ninguna manera le hubiese dejado subir a él a su casa) para atenderle. Ya de paso, y bajo las miradas amenazantes de sus adorables vecinos, llamó a urgencias para solicitar una ambulancia. Ella no tenía nada que temer: a las putas españolas no las echan del país.
Francisco, atendido por un abogaducho cuyo cuerpo espigado era más largo que su carrera profesional, denunció la agresión, y gracias a una serie de pistas de las cuales ella nunca conoció su procedencia (¿chivatazo? Podría ser), consiguieron localizar a esos graciosillos violentos. No fue difícil, dijo la policía, pues los tres agresores tenían antecedentes, por lo que ya estaban, como se dice vulgarmente, fichados. Los individuos fueron condenados a tres años de cárcel cada uno (excepto quien ejercía de jefecillo, al que le cayó algo más por posesión de ciertos instrumentos que, de haber sido utilizados, la cosa hubiera acabado mucho peor) y a pagar una indemnización de 1000 euros cada uno (ese es el precio de la integridad de un mendigo). Con ese “algo”, Francisco había podido vivir durante cuatro años mendigando, pero menos. No se había podido alquilar una habitación, o una mísera noche en una pensión –piensa en el futuro Francisco, pan para hoy, hambre para mañana…-, pero dado que a ella no le molestaba que durmiera en el portal y que los demás vecinos no estaban dispuestos a asumir riesgos, Francisco se instaló finalmente allí.

Ella subió hasta el cuarto piso, y abrió la puerta de su hogar, un pequeño piso-cuchitril de cuarenta metros cuadrados con tres habitaciones (cocina-salón, baño y dormitorio) que había alquilado hacía años a unos extremeños haciéndose pasar por cajera de supermercado. No podía entender cómo narices se lo hacía la familia del tercer piso para conseguir meter a seis personas en un zulo así. Aun menos podía entender cómo aquellos padres habían podido realizar aquella gustosa operación por la cual el hombre inyecta su dosis en la mujer para que ésta se quede embarazada en aquel lugar y cuatro veces. La primera es fácil, pues no hay ojos que observen. La segunda presenta algo más de complejidad, pero si se hace cuando el primogénito cuenta sólo con un par de años, allí no se da cuenta nadie. La tercera vez ya es más difícil, pues cuatro son los ojos espías, dos de los cuales pertenecen a un crío de cinco años. Y el cuarto acto coital ya es digno de premio, porque nadie puede dejar pasar cuan complicado debe ser follar en la misma habitación donde duermen tus otros tres hijos. De todas maneras, ¿por qué iba ella a sorprenderse cuando no había lugar imaginable donde ella no hubiese realizado, al menos, un francés? Ascensores, lavabos públicos, bajo un camión, dentro de armarios o trenes, eran entre otros muchos, algunos lugares donde no había realizado sexo ni una, ni dos ni tres veces. Son muchos años ya, pensaba ella.
La noche se encontraba envuelta de ese color azul oscuro difuminado por la niebla baja, lo cual, si el mirar hacia delante se interpretase en el sentido más literario, ofrecía una visión bastante desalentadora de, al menos, su futuro inmediato. Sin embargo, ella no se sentía para nada amenazada por los demonios ni preocupada por su destino. Se había propuesto ya hacía muchos años dar esquinazo a los fantasmas que la atormentaron durante tanto tiempo. Tengo problemas, pensaba ella, lo cual no significa que deba ser esclava de ellos.
Abrió el bolso para buscar las llaves, que, como siempre, se habían colado al fondo del todo. Así, después de sacar el monedero, la caja de preservativos y el móvil, las encontró escondidas en la parte izquierda. ¡Con que no queréis llegar a casa, eh!, susurró en voz baja. Sí, estaba hablándole a unas llaves.

Hacía la calle desde los quince años, cuando su madre murió y, cansada del acoso al que se encontraba sometida por parte de su padrastro, huyó de Valencia. Por tanto, teniendo en cuenta su edad, calculaba (no lo solía hacer) que había ejercido la prostitución durante veinte años. Y ahora, a los treinta y cinco años, se sentía, como siempre se había sentido, vacía. Quizás era ese vacío el que le había facilitado no tener que preocuparse por su futuro. Quizás el hecho de mostrarse al mundo así como ella lo hacía le permitía tener la conciencia tranquila de cargos morales. Quizás el no tener en el baúl de los recuerdos un ápice de cariño o una foto saliendo agarrada a alguien y sonriendo le ayudaba a convencerse de que podía vivir tranquila, pues no debía nada a nadie.
Abrió la puerta y se dirigió hacia las escaleras, donde Francisco, un pobre hombre que mendigaba desde hacía ya una década, se encontraba durmiendo como de costumbre. Era algo seco, pero se conocían desde ya hacía mucho, y sabía que él sería incapaz de matar a una mosca. Acabó pasando las noches en ese portal cuando, cuatro años atrás, durmiendo en un banco de la Plaza Cataluña, recibió la mayor paliza de su vida. Anteriormente había sido víctima de robos, amenazas y agresiones, pero no de tal calibre como la de aquella noche. Después de quedar tendido en el suelo, con una tibia partida, el hombro derecho dislocado, la nariz cedida hacia el lado izquierdo, y un largo etcétera, anduvo todo lo que pudo (media hora, que no es poco) para alejarse de aquel lugar, y llegó al portal que ahora hacía las funciones de puente –si tenemos en cuenta que incluso bajo un puente estaría más cómodo que en esas escaleras-. Allí nadie se preocupó por él, pues la gran mayoría de vecinos de ese inmueble eran familias de oriente, sudamericanas y del este europeo que no podían presumir, por ejemplo, de tener un solo documento que probara que vivían en España de forma legal, lo cual se transformaba en rechazo hacia todo lo que tenía que ver con avisar a cualquier servicio que incluyera sirenas. A ella tampoco le hacía mucha gracia tener que ayudar a alguien que ni si quiera conocía; a ella nadie la ayudó cuando, con diecisiete años, la dejaron desnuda en medio de la calle, o cuando con veinticinco un hombre que sufría depravación patológica y que le pidió realizar ciertos actos en una noche de lluvia dorada le dejó ambos ojos hinchados por negarse ella a llevar a cabo semejantes asquerosidades. Sin embargo, ella subió a su casa, abrió el botiquín para armarse de agua oxigenada, gasas, etc, y bajó (de ninguna manera le hubiese dejado subir a él a su casa) para atenderle. Ya de paso, y bajo las miradas amenazantes de sus adorables vecinos, llamó a urgencias para solicitar una ambulancia. Ella no tenía nada que temer: a las putas españolas no las echan del país.
Francisco, atendido por un abogaducho cuyo cuerpo espigado era más largo que su carrera profesional, denunció la agresión, y gracias a una serie de pistas de las cuales ella nunca conoció su procedencia (¿chivatazo? Podría ser), consiguieron localizar a esos graciosillos violentos. No fue difícil, dijo la policía, pues los tres agresores tenían antecedentes, por lo que ya estaban, como se dice vulgarmente, fichados. Los individuos fueron condenados a tres años de cárcel cada uno (excepto quien ejercía de jefecillo, al que le cayó algo más por posesión de ciertos instrumentos que, de haber sido utilizados, la cosa hubiera acabado mucho peor) y a pagar una indemnización de 1000 euros cada uno (ese es el precio de la integridad de un mendigo). Con ese “algo”, Francisco había podido vivir durante cuatro años mendigando, pero menos. No se había podido alquilar una habitación, o una mísera noche en una pensión –piensa en el futuro Francisco, pan para hoy, hambre para mañana…-, pero dado que a ella no le molestaba que durmiera en el portal y que los demás vecinos no estaban dispuestos a asumir riesgos, Francisco se instaló finalmente allí.

Ella subió hasta el cuarto piso, y abrió la puerta de su hogar, un pequeño piso-cuchitril de cuarenta metros cuadrados con tres habitaciones (cocina-salón, baño y dormitorio) que había alquilado hacía años a unos extremeños haciéndose pasar por cajera de supermercado. No podía entender cómo narices se lo hacía la familia del tercer piso para conseguir meter a seis personas en un zulo así. Aun menos podía entender cómo aquellos padres habían podido realizar aquella gustosa operación por la cual el hombre inyecta su dosis en la mujer para que ésta se quede embarazada en aquel lugar y cuatro veces. La primera es fácil, pues no hay ojos que observen. La segunda presenta algo más de complejidad, pero si se hace cuando el primogénito cuenta sólo con un par de años, allí no se da cuenta nadie. La tercera vez ya es más difícil, pues cuatro son los ojos espías, dos de los cuales pertenecen a un crío de cinco años. Y el cuarto acto coital ya es digno de premio, porque nadie puede dejar pasar cuan complicado debe ser follar en la misma habitación donde duermen tus otros tres hijos. De todas maneras, ¿por qué iba ella a sorprenderse cuando no había lugar imaginable donde ella no hubiese realizado, al menos, un francés? Ascensores, lavabos públicos, bajo un camión, dentro de armarios o trenes, eran entre otros muchos, algunos lugares donde no había realizado sexo ni una, ni dos ni tres veces. Son muchos años ya, pensaba ella.

Sus propios actos se convertían en tiempo, el tiempo se esfumaba, y ella envejecía.
sábado, 14 de noviembre de 2009
El niño que soñaba con muñecas 3

A veces, Roberto se sentaba frente al ordenador y hacía recetas con ciertos recuerdos del pasado –podrían llamarse pesadillas en su propia tinta-. La mayoría ofrecían un principio esperanzador y un final trágico. Por ejemplo, la semana anterior había escrito sobre el famoso día en que su padre, habiendo sido apercibido de que a su hijo se le iluminaban los ojos cuando veía un par de patines pintando sobre el duro hielo aquellas líneas interminables que formaban círculos y más círculos, un día se decidió por llevarle a un lugar –manifestó su padre- genial, fantástico, y único. Roberto acabó tragándose todo un partido de Jockey sobre hielo. Se veía a sí mismo junto a su padre siguiendo con los ojos (que no con el animus) un platillo que se deslizaba por la superficie a golpes de stick. Su padre se levantaba del asiento, gritaba, insultaba y derramaba la cerveza por su ropa, como si ello provocara en él la sensación de sentirse parte del circo. Por el contrario, su hijo se hallaba allí, espiritualmente vacío y físicamente invisible, esperando con el ansia de un pobre al que le ofrecen un plato de macarrones que el maldito partido acabara pronto. Era en esos momentos en que se sentía tan diminuto cuando de su interior resultaba un gran animus que nada tenía que ver con el partido, aunque sí con la violencia desplegada por su entorno.
Querido papá,
Por aquel entonces no tenías ni idea de que mi pasión tenía mucho que ver con una pista, unos patines y un gran bloque de hielo, pero en absoluto con una pandilla de descerebrados que, pese a dominar el patinaje, parecen no dominarse a sí mismos.
¿Por qué no te explicaba mis problemas? En realidad, ese era mi mayor problema: no podía. Sin ni si quiera hacer un amago de conversación contigo sobre el tema, tú ya no entendías cómo era posible que a tu hijo, a TU PROPIO HIJO no le gustara ni el fútbol, ni el baloncesto, ni jugar a esos fantásticos videojuegos en los que la finalidad es conseguir ciertos récords a través de asesinatos en toda regla, de robos de coches, de estafas, etc. De más pequeño, cuando quizás mi ignorancia no me permitía comprender ciertas cosas, creí que algún día me comprenderías, y que por fin mi madre conseguiría convencerte para que empezaras a tratarme según mi forma de ser, y no según en quien tú querías que yo fuera.
En absoluto te culpo, querido papá, de todo lo que me has hecho pasar. Contrariamente a lo que crees, sinceramente pienso que la culpa de todo ha venido siendo mía desde que nací y hasta que adquirí cierto sentido común –o mejor dicho, cierto sentido lógico-. Siento mucho haberme situado siempre al otro lado de la balanza de cualquier forma de ser normal y corriente. Siento haber odiado lo que tú amabas, y haber amado lo que, según tu sabia opinión, eran cosas de niñas y de mariquitas. Pues bien, siento que pese a no ser mariquita, me encantaran las mariquitas rojas y negras que guardaba en mi mano cuando aparecían por el jardín; siento que me encantaran las mariposas sobrevolando nuestras cabezas, las flores bien colocadas a la entrada de la casa, y los escaparates iluminados de las calles mayores. Pero sinceramente, papá, siento mucho más que tú, como padre mío que eres, no supieras hacer feliz a un niño sólo porque era diferente y porque no respondía a tus condiciones tan masculinamente respetables, que todo lo que he podido decir con anterioridad.
“Roberto, ¿a ti te gustan los chicos?” Me preguntaste aquel día cuando, después del fabuloso partido de jockey –era lo que tú decías, yo no podía opinar algo diferente-, entramos al coche para volver a nuestra casa, a tu hogar. Pues claro que me gustan los chicos, papá. Me encantan aquellos chicos con los que se puede hablar de todo; aquellos chicos a los que no les importa que estuvieras enamorado de la más fea de la clase porque entendían que para ti no era la más fea, sino la más inteligente; aquellos chicos que cocinan y planchan porque sienten la necesidad de participar en la vida hogareña diaria, y disfrutan con ello –pues, no como tú crees, las vivencias caseras van mucho más allá de la cerveza en el sofá antes de cenar, y la cama después-. Si fue a eso a lo que te referiste, por supuesto que los chicos me gustan. Pero claro, por supuesto no pude contestarte eso –en parte porque por mi corta edad y por lo inesperado de la pregunta, me quedé casi sin palabras-, y lo único que te dije fue un tembloroso “no”, que era lo que se ajustaba a lo que tú querías.
Querido papá, siento mucho ser como soy, pero lo que más siento es que nunca me hayáis aceptado, y que hayáis querido al Roberto que supuestamente de mayor cambiaría y sería como todos los chicos de su edad, y no al Roberto que lo único que pedía para ser feliz, era una muñeca propia.
Ya ves, papá, tú soñabas con que entre el tiempo y tú me pudieseis moldear a vuestro antojo. Y yo.., yo sólo soñaba con una muñeca.
Querido papá,
Por aquel entonces no tenías ni idea de que mi pasión tenía mucho que ver con una pista, unos patines y un gran bloque de hielo, pero en absoluto con una pandilla de descerebrados que, pese a dominar el patinaje, parecen no dominarse a sí mismos.
¿Por qué no te explicaba mis problemas? En realidad, ese era mi mayor problema: no podía. Sin ni si quiera hacer un amago de conversación contigo sobre el tema, tú ya no entendías cómo era posible que a tu hijo, a TU PROPIO HIJO no le gustara ni el fútbol, ni el baloncesto, ni jugar a esos fantásticos videojuegos en los que la finalidad es conseguir ciertos récords a través de asesinatos en toda regla, de robos de coches, de estafas, etc. De más pequeño, cuando quizás mi ignorancia no me permitía comprender ciertas cosas, creí que algún día me comprenderías, y que por fin mi madre conseguiría convencerte para que empezaras a tratarme según mi forma de ser, y no según en quien tú querías que yo fuera.
En absoluto te culpo, querido papá, de todo lo que me has hecho pasar. Contrariamente a lo que crees, sinceramente pienso que la culpa de todo ha venido siendo mía desde que nací y hasta que adquirí cierto sentido común –o mejor dicho, cierto sentido lógico-. Siento mucho haberme situado siempre al otro lado de la balanza de cualquier forma de ser normal y corriente. Siento haber odiado lo que tú amabas, y haber amado lo que, según tu sabia opinión, eran cosas de niñas y de mariquitas. Pues bien, siento que pese a no ser mariquita, me encantaran las mariquitas rojas y negras que guardaba en mi mano cuando aparecían por el jardín; siento que me encantaran las mariposas sobrevolando nuestras cabezas, las flores bien colocadas a la entrada de la casa, y los escaparates iluminados de las calles mayores. Pero sinceramente, papá, siento mucho más que tú, como padre mío que eres, no supieras hacer feliz a un niño sólo porque era diferente y porque no respondía a tus condiciones tan masculinamente respetables, que todo lo que he podido decir con anterioridad.
“Roberto, ¿a ti te gustan los chicos?” Me preguntaste aquel día cuando, después del fabuloso partido de jockey –era lo que tú decías, yo no podía opinar algo diferente-, entramos al coche para volver a nuestra casa, a tu hogar. Pues claro que me gustan los chicos, papá. Me encantan aquellos chicos con los que se puede hablar de todo; aquellos chicos a los que no les importa que estuvieras enamorado de la más fea de la clase porque entendían que para ti no era la más fea, sino la más inteligente; aquellos chicos que cocinan y planchan porque sienten la necesidad de participar en la vida hogareña diaria, y disfrutan con ello –pues, no como tú crees, las vivencias caseras van mucho más allá de la cerveza en el sofá antes de cenar, y la cama después-. Si fue a eso a lo que te referiste, por supuesto que los chicos me gustan. Pero claro, por supuesto no pude contestarte eso –en parte porque por mi corta edad y por lo inesperado de la pregunta, me quedé casi sin palabras-, y lo único que te dije fue un tembloroso “no”, que era lo que se ajustaba a lo que tú querías.
Querido papá, siento mucho ser como soy, pero lo que más siento es que nunca me hayáis aceptado, y que hayáis querido al Roberto que supuestamente de mayor cambiaría y sería como todos los chicos de su edad, y no al Roberto que lo único que pedía para ser feliz, era una muñeca propia.
Ya ves, papá, tú soñabas con que entre el tiempo y tú me pudieseis moldear a vuestro antojo. Y yo.., yo sólo soñaba con una muñeca.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)