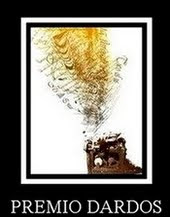Éramos jóvenes en el coche,
en un colchón o en el porche
del vecino de al lado.
En casas ajenas
que se convertían
en salones plagados
y desiertas habitaciones.
Éramos jóvenes,
jóvenes en el trabajo
y de vacaciones,
en sofás polvorientos
de dos y tres polvos
de sexos hambrientos
que se lo comían todo
sin miedo a otros ojos
o a dar explicaciones.
Éramos jóvenes, buscadores
de rincones en el bosque,
cazadores furtivos
de instantes y despistes,
cantautores en la noche
de momentos tristes
que se ahogaban felices
en la música de nuestras voces.
Jóvenes,
practicantes de aquellos
amores de verano
que con la izquierda
cogían su mano
y con la derecha sus flores.
Taxistas en las lluvias de invierno
y posteriores donantes de calores
a modo de abrazos eternos
que aunque mojados, abrasadores.
Éramos jóvenes en la ducha
que nos creíamos ladrones
por robar un par de condones
de un cajón, como si fuera de una hucha,
y que entre jabón y champú
buscábamos una posición
(de todas las posibles, la mejor)
entre frases míticas como:
“¡No grites, que nos escuchan!”
Con un sexto sentido,
pero jóvenes.
Apasionados del “ya mismo”,
de practicar trucos de magia
en la ebria madrugada
del sábado al domingo,
rechazando órdenes,
rompiendo vestidos
y jugando como niños
revolcados en el parque
de no se sabe dónde
y a kilómetros perdido.
Éramos jóvenes, jóvenes
en el suelo y en la cama,
arrebatos animales,
despiadados comensales
de banquetes a la fresa,
chocolate y nata.
Valerosos escaladores,
y de miradores
de montaña, aficionados.
Revisores de horas golfas
de películas olvidadas
en cines aun peores
de no sé qué pueblo
y no sé qué barrio.
Éramos jóvenes,
amigos de la excusa del borracho.
Pasadores de pestillos
en según qué probadores
de tiendas de calzoncillos,
braguitas y sujetadores,
camisas, pantalones
y faldas de colores
que volaban por lo alto.
¡Las prendas a sus perchas
-decíamos-
que lo nuestro sale más barato!
Jóvenes, jóvenes
en alto y claro.
De los que se atrevían a todo.
De los del riesgo descarado.
Los que de la pasión
hacían su mundo
mientras su mundo
se les quedaba enano.
Sencillamente jóvenes,
jóvenes al fin y al cabo.
_______________________________________________________________