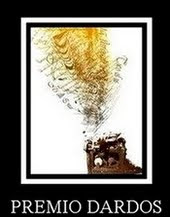martes, 27 de octubre de 2009
Hamlet, Acto III, Escena IV
Ser o no ser: he aquí el problema. Cuál es más digna acción del ánimo, ¿sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. No más. Y con un sueño las aflicciones se acaban y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza... Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir... y tal vez soñar. He aquí el gran obstáculo; porque el considerar qué sueños pueden desarrollarse en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal, se siente un motivo harto poderoso para detenerse. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga, haciéndonos amar la vida. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe el pacífico, el mérito con que se ven agraciados los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios, cuando el que todo esto sufre pudiera evitárselo y procurarse la quietud con sólo un puñal? ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese porque el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte (país desconocido, de cuyos límites ningún caminante torna) nos embaraza en deudas y nos hace sufrir los males que nos cercan, antes de ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes, así la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de mayor importancia, por esta sola consideración, mudan camino, no se ejecutan, y se reducen a designios vanos. Pero... ¿qué veo? ¡La hermosa Ofelia! Graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones.
sábado, 24 de octubre de 2009
jueves, 22 de octubre de 2009
Historias en el tren
Escrito el día 21 de octubre.
El tren llega puntual. No soy el único que espera. Conmigo unas cuantas almas más que se levantan del banco y se acercan hasta el límite de las vías. Nada extraño. Las sombras humanas huyen cuando la de la serpiente se acerca tanto que de la misma se siente su rebufo. Se detiene y abre sus puertas. Como la flor carnívora, espera con sutileza a sus presas.
Subimos, y cuando ya no queda nada que hacer, cuando ya no hay marcha atrás…ZAS. El animal de hierro cierra rápidamente sus puertas no antes de exteriorizar su satisfacción mediante aquel rugido onomatopéyico naciente de la sensación causada por el olor del manjar, por la captación del aura perfumada del dulce derretible al tacto con la lengua.
El reptil emprende su camino, y nosotros, como animalillos abandonados a l a suerte y a la teoría de la probabilidad según la cual un elemento injerido puede producir reacciones negativas – indiquemos que “negativas” en este caso podrá significar “eméticas, fecales, o si a caso expectorativas”- en un ser, nos sentamos, nos acomodamos y esperamos. Unos tendrán suerte y serán expulsados antes de notar la falta de oxígeno (quizás los más huesudos, los de carne dura, los difícilmente digeribles). Otros deberán esperar y/o arrodillar sus esperanzas frente a la cruda realidad: morirán asfixiados si no lo hacen abrasados por el calor interno de la bestia.
a suerte y a la teoría de la probabilidad según la cual un elemento injerido puede producir reacciones negativas – indiquemos que “negativas” en este caso podrá significar “eméticas, fecales, o si a caso expectorativas”- en un ser, nos sentamos, nos acomodamos y esperamos. Unos tendrán suerte y serán expulsados antes de notar la falta de oxígeno (quizás los más huesudos, los de carne dura, los difícilmente digeribles). Otros deberán esperar y/o arrodillar sus esperanzas frente a la cruda realidad: morirán asfixiados si no lo hacen abrasados por el calor interno de la bestia.
Consecuentemente, los sujetos van a caer en la inevitable división según qué ideas les van a ser propuestas p or su extraña desesperación. Unos, como ya se ha señalado, esperarán a la asfixia sentados, gastando la menor energía posible –incluso algunos dormirán como método antiagonizante-; otros la esperarán levantados –ya saben, más vale morir de pie…- Y los restantes, los que no se dan por vencidos, se acogen a las aras de una posible alianza interior-exterior, de un posible vínculo entre raptor-chivato. -¡Estoy desvariando! ¿A caso se alía el pollo asado con el hombre que lo devora?- y para ello se sirven del absoluto, desagradable y vergonzoso –o mejor dicho, desvergonzado- incordio.
or su extraña desesperación. Unos, como ya se ha señalado, esperarán a la asfixia sentados, gastando la menor energía posible –incluso algunos dormirán como método antiagonizante-; otros la esperarán levantados –ya saben, más vale morir de pie…- Y los restantes, los que no se dan por vencidos, se acogen a las aras de una posible alianza interior-exterior, de un posible vínculo entre raptor-chivato. -¡Estoy desvariando! ¿A caso se alía el pollo asado con el hombre que lo devora?- y para ello se sirven del absoluto, desagradable y vergonzoso –o mejor dicho, desvergonzado- incordio.
A grandes rasgos esto es lo que suele suceder en el tren. Sin embargo, hoy ha acaecido algo que aun no había visto –debo informar al lector que, para mi suerte, la bestia siempre me ha expulsado de su cuerpo, por lo que tengo experiencia en percibir comportamientos extraños allá dentro-. Un ser inocente, de aquellos que derrochan simpatía, humor, alegría y entretenimiento; una persona que no tendría que dedicarse al oficio tan sospechoso de la mendicidad; una criatura que suele ser alegre por naturaleza –más que el resto de los humanos- aun siendo “diferente”. Nunca en mi vida hubiese imaginado ver con mis ojos y digerir con mi corazón –a decir verdad, no lo digerí- a un ser con Síndrome de down pidiendo dinero en el tren. ¡Claro que le he dado dinero! Pero me hubiese gustado ofrecerle tres preguntas: ¿Por qué pides dinero? ¿Te han dicho que lo hagas? ¿Quién?
Aun me sorprendía más que la gente ni si quiera la mirara cuando la chica se acercaba y solicitaba “un euro” con esa gracia tan triste en este caso. ¿Cuánto vale una mirada? ¿Cuál es el precio de un giro de apenas noventa grados y un enfoque, si quiera desenfocado, de unos ojos hacia otros?
Finalmente, he sido esputado de los adentros de la bestia reptil. Y conmigo una cuestión. ¿Quién es la bestia que ha permitido eso? ¿Esputa también? ¿ESputa?
Subimos, y cuando ya no queda nada que hacer, cuando ya no hay marcha atrás…ZAS. El animal de hierro cierra rápidamente sus puertas no antes de exteriorizar su satisfacción mediante aquel rugido onomatopéyico naciente de la sensación causada por el olor del manjar, por la captación del aura perfumada del dulce derretible al tacto con la lengua.
El reptil emprende su camino, y nosotros, como animalillos abandonados a l
 a suerte y a la teoría de la probabilidad según la cual un elemento injerido puede producir reacciones negativas – indiquemos que “negativas” en este caso podrá significar “eméticas, fecales, o si a caso expectorativas”- en un ser, nos sentamos, nos acomodamos y esperamos. Unos tendrán suerte y serán expulsados antes de notar la falta de oxígeno (quizás los más huesudos, los de carne dura, los difícilmente digeribles). Otros deberán esperar y/o arrodillar sus esperanzas frente a la cruda realidad: morirán asfixiados si no lo hacen abrasados por el calor interno de la bestia.
a suerte y a la teoría de la probabilidad según la cual un elemento injerido puede producir reacciones negativas – indiquemos que “negativas” en este caso podrá significar “eméticas, fecales, o si a caso expectorativas”- en un ser, nos sentamos, nos acomodamos y esperamos. Unos tendrán suerte y serán expulsados antes de notar la falta de oxígeno (quizás los más huesudos, los de carne dura, los difícilmente digeribles). Otros deberán esperar y/o arrodillar sus esperanzas frente a la cruda realidad: morirán asfixiados si no lo hacen abrasados por el calor interno de la bestia.Consecuentemente, los sujetos van a caer en la inevitable división según qué ideas les van a ser propuestas p
 or su extraña desesperación. Unos, como ya se ha señalado, esperarán a la asfixia sentados, gastando la menor energía posible –incluso algunos dormirán como método antiagonizante-; otros la esperarán levantados –ya saben, más vale morir de pie…- Y los restantes, los que no se dan por vencidos, se acogen a las aras de una posible alianza interior-exterior, de un posible vínculo entre raptor-chivato. -¡Estoy desvariando! ¿A caso se alía el pollo asado con el hombre que lo devora?- y para ello se sirven del absoluto, desagradable y vergonzoso –o mejor dicho, desvergonzado- incordio.
or su extraña desesperación. Unos, como ya se ha señalado, esperarán a la asfixia sentados, gastando la menor energía posible –incluso algunos dormirán como método antiagonizante-; otros la esperarán levantados –ya saben, más vale morir de pie…- Y los restantes, los que no se dan por vencidos, se acogen a las aras de una posible alianza interior-exterior, de un posible vínculo entre raptor-chivato. -¡Estoy desvariando! ¿A caso se alía el pollo asado con el hombre que lo devora?- y para ello se sirven del absoluto, desagradable y vergonzoso –o mejor dicho, desvergonzado- incordio.A grandes rasgos esto es lo que suele suceder en el tren. Sin embargo, hoy ha acaecido algo que aun no había visto –debo informar al lector que, para mi suerte, la bestia siempre me ha expulsado de su cuerpo, por lo que tengo experiencia en percibir comportamientos extraños allá dentro-. Un ser inocente, de aquellos que derrochan simpatía, humor, alegría y entretenimiento; una persona que no tendría que dedicarse al oficio tan sospechoso de la mendicidad; una criatura que suele ser alegre por naturaleza –más que el resto de los humanos- aun siendo “diferente”. Nunca en mi vida hubiese imaginado ver con mis ojos y digerir con mi corazón –a decir verdad, no lo digerí- a un ser con Síndrome de down pidiendo dinero en el tren. ¡Claro que le he dado dinero! Pero me hubiese gustado ofrecerle tres preguntas: ¿Por qué pides dinero? ¿Te han dicho que lo hagas? ¿Quién?
Aun me sorprendía más que la gente ni si quiera la mirara cuando la chica se acercaba y solicitaba “un euro” con esa gracia tan triste en este caso. ¿Cuánto vale una mirada? ¿Cuál es el precio de un giro de apenas noventa grados y un enfoque, si quiera desenfocado, de unos ojos hacia otros?
Finalmente, he sido esputado de los adentros de la bestia reptil. Y conmigo una cuestión. ¿Quién es la bestia que ha permitido eso? ¿Esputa también? ¿ESputa?
PD: aun no se me da bien lo de buscar fotos... jeje
miércoles, 21 de octubre de 2009
Concentración 21 de octubre
Esta tarde a las 20:00h se ha celebrado una concentración de hombres contra la violencia machista.
La concentración ha venido promovida, convocada y planificada por Homes Igualitaris, asociación a la que cada día respeto y admiro más. Dicha asociación (www.ahige.org www.homesigualitaris.cat) realiza una lucha a favor de la igualdad desde el propio hombre. Y es que en realidad, la mujer sufre el problema, pero el hombre lo tiene. Es por eso que si desde el género masculino no existe una iniciativa por cambiar, la cosa va a evolucionar poco y lento.
Pues de eso se trata, de que seamos los propios hombres los que nos manifestemos, los que rompanos el silencio, y los que, por decirlo de una manera vulgar, pero contundente -las cosas claras y el chocolate espeso- nos mojemos. Por ellas, por nosotros, y por cambiar de una vez por todas, negarnos a adquirir esa herencia machista, basada es una estructura de sumisión femenina a la voz de "el hombre".
La concentración ha venido promovida, convocada y planificada por Homes Igualitaris, asociación a la que cada día respeto y admiro más. Dicha asociación (www.ahige.org www.homesigualitaris.cat) realiza una lucha a favor de la igualdad desde el propio hombre. Y es que en realidad, la mujer sufre el problema, pero el hombre lo tiene. Es por eso que si desde el género masculino no existe una iniciativa por cambiar, la cosa va a evolucionar poco y lento.
Pues de eso se trata, de que seamos los propios hombres los que nos manifestemos, los que rompanos el silencio, y los que, por decirlo de una manera vulgar, pero contundente -las cosas claras y el chocolate espeso- nos mojemos. Por ellas, por nosotros, y por cambiar de una vez por todas, negarnos a adquirir esa herencia machista, basada es una estructura de sumisión femenina a la voz de "el hombre".
El niño que soñaba con muñecas 2
Los padres de Roberto estaban preocupados. Su hijo ya tenía quince años y nunca había mostrado un solitario signo de gusto masculino. Medía un metro setenta y siete, ojos verdosos y cabello liso a media capa. Podía decirse que en absoluto era un chico feo. ¿Por qué no lo aprovechaba? Más feos que él ya se veían por la calle agarraditos de la mano de jovencitas catorceañeras delgaditas y recién salidas del horno hogareño. ¿Qué narices pasaba con Roberto? Se tiraba el día en casa, estudiando, leyendo, o en el ordenador. ¿A caso no era eso preocupante? Nunca traía amigos a casa. Incluso una vez se inventó un amigo llamado Héctor del que solía hablar sólo si se le preguntaba por él, pero al que nunca invitó a casa. Del colegio siempre venía triste, cansado. De hecho, pocas veces le habían visto reírse. Aun recordaban sus padres aquel día en que, mientras hacían el amor, oyeron ruidosas carcajadas provinentes de la habitación contigua –la de Paula-. Eran tan horrorosamente fuertes que se vieron obligados a hacer una pausa para ver qué sucedía. Como, por razones obvias, el padre no estaba en disposición de salir al estilo aventurero en busca y captura de la fuente de esas risas para taparla de una vez por todas, salió su madre, semidesnuda pero escondida bajo un albornoz. Abrió el pestillo que separaba el goce de la normalidad –alguien dijo que como regla general, el ser no goza- y se deslizó hacia la cámara de al lado intentando que el ruido generado por los pies sobre el parquet quedara parapetado por las intrusas y feroces muestras de escandalosa felicidad que incluso les había llevado a detenerse en su particular juego de adultos.
Gritar de felicidad. Ella también gritaba. Y no sólo eso, sino que era capaz de adoptar las posiciones más inverosímiles en los momentos de satisfacción extrema. Felicidad, satisfacción. Su ser, su YO quedaba desprovisto de cualquier tipo de vergüenza justo en el instante delicioso de la pura plenitud impura. Plenitud. Felicidad, satisfacción, plenitud. Vida. Se sentía viva, nada más lejos que eso.
Asomó su ojo derecho por la bisagra de la puerta. La amante espía; título peculiar. Las risas habían calmado, pero, una vez allí, ahora no había marcha atrás. Debía hacerle callar. Interrumpir su disfrute. Mandarle a su habitación, con sus coches de carreras y sus videojuegos, donde permanecería en silencio, entretenido. En silencio, sí. ¿Entretenido? No le importaba.
Allí, a apenas unos metros, se encontraba el niño estirado en la gran alfombra que ocupaba todo el suelo, y en la que se veían dibujadas flores sobre un fondo verde claro. Roberto había puesto un folio sobre la representación de una de esas flores –ese era el rincón de los claveles-, e intentaba calcarla, sin darse cuenta de que le iba a resultar muy complicado apoyar el folio adecuadamente en el tejido. Pero, ¿qué le había resultado tan gracioso hacía cuestión de cinco minutos?
Entró en la habitación. Roberto la miró despreocupadamente. Ella le sonrió.
- Mamá, ¿por qué las muñecas de Paula hacen pipi y mis muñecos ni si quiera tienen pilila?.
Paula era conocedora del problema que su hermano padecía. Ella, tres años mayor que él, pronto percibió que Roberto no era como la mayoría de chicos de su edad. Ello le había provocado una gran frustración, un gran conflicto interno. Sabía que Roberto luchaba cada día consigo mismo para salir a la calle y demostrar que él no era lo que le decían en su clase. Sabía que si nunca había confiado en ella, había sido por celos, por no haber tenido él las mismas oportunidades de ser feliz que su hermana mayor. Sabía que si le oía llorar por las noches era porque no podía permitirse hacerlo por el día.
La chica no conocía la forma de hablar con un joven cerrado en banda que se había prohibido a sí mismo decir cualquier palabra delatadora de sus sentimientos. Quería ayudarle, pero era imposible. A cada pregunta que se le hacía, un monosílabo era suficiente para formar la respuesta.
Si la cosa no cambiaba, si él no se decidía a enseñarse a sí mismo tal y como era, finalmente sería él mismo el lobo encargado de desgarrarse, comerse, matarse. Roberto es un lobo para Roberto.
Conflicto interno: el saber que no puedes ser como quieres ser, o que no puedes externalizar quién eres. Aparentar. Zurdo con mano atada. Esconder la realidad para adaptarse a unas normas sociales de las que no se es partícipe, cómplice, y a las que sólo se guarda respeto por temor: temor a los demás, temor a uno. ¿Quién eres? ¿Quién llama? No eres tú. Eres los demás. Sé tú y te abriré. Ojos menguados difuminan la obviedad. La obviedad es subjetiva y el difuminado culposo. Lo subjetivo pertenece al ser, y la culpa a lo subjetivo. Tú también tienes la culpa. Pero sólo tú puedes solucionarlo.
Gritar de felicidad. Ella también gritaba. Y no sólo eso, sino que era capaz de adoptar las posiciones más inverosímiles en los momentos de satisfacción extrema. Felicidad, satisfacción. Su ser, su YO quedaba desprovisto de cualquier tipo de vergüenza justo en el instante delicioso de la pura plenitud impura. Plenitud. Felicidad, satisfacción, plenitud. Vida. Se sentía viva, nada más lejos que eso.
Asomó su ojo derecho por la bisagra de la puerta. La amante espía; título peculiar. Las risas habían calmado, pero, una vez allí, ahora no había marcha atrás. Debía hacerle callar. Interrumpir su disfrute. Mandarle a su habitación, con sus coches de carreras y sus videojuegos, donde permanecería en silencio, entretenido. En silencio, sí. ¿Entretenido? No le importaba.
Allí, a apenas unos metros, se encontraba el niño estirado en la gran alfombra que ocupaba todo el suelo, y en la que se veían dibujadas flores sobre un fondo verde claro. Roberto había puesto un folio sobre la representación de una de esas flores –ese era el rincón de los claveles-, e intentaba calcarla, sin darse cuenta de que le iba a resultar muy complicado apoyar el folio adecuadamente en el tejido. Pero, ¿qué le había resultado tan gracioso hacía cuestión de cinco minutos?
Entró en la habitación. Roberto la miró despreocupadamente. Ella le sonrió.
- Mamá, ¿por qué las muñecas de Paula hacen pipi y mis muñecos ni si quiera tienen pilila?.
Paula era conocedora del problema que su hermano padecía. Ella, tres años mayor que él, pronto percibió que Roberto no era como la mayoría de chicos de su edad. Ello le había provocado una gran frustración, un gran conflicto interno. Sabía que Roberto luchaba cada día consigo mismo para salir a la calle y demostrar que él no era lo que le decían en su clase. Sabía que si nunca había confiado en ella, había sido por celos, por no haber tenido él las mismas oportunidades de ser feliz que su hermana mayor. Sabía que si le oía llorar por las noches era porque no podía permitirse hacerlo por el día.
La chica no conocía la forma de hablar con un joven cerrado en banda que se había prohibido a sí mismo decir cualquier palabra delatadora de sus sentimientos. Quería ayudarle, pero era imposible. A cada pregunta que se le hacía, un monosílabo era suficiente para formar la respuesta.
Si la cosa no cambiaba, si él no se decidía a enseñarse a sí mismo tal y como era, finalmente sería él mismo el lobo encargado de desgarrarse, comerse, matarse. Roberto es un lobo para Roberto.
Conflicto interno: el saber que no puedes ser como quieres ser, o que no puedes externalizar quién eres. Aparentar. Zurdo con mano atada. Esconder la realidad para adaptarse a unas normas sociales de las que no se es partícipe, cómplice, y a las que sólo se guarda respeto por temor: temor a los demás, temor a uno. ¿Quién eres? ¿Quién llama? No eres tú. Eres los demás. Sé tú y te abriré. Ojos menguados difuminan la obviedad. La obviedad es subjetiva y el difuminado culposo. Lo subjetivo pertenece al ser, y la culpa a lo subjetivo. Tú también tienes la culpa. Pero sólo tú puedes solucionarlo.
martes, 20 de octubre de 2009
El niño que soñaba con muñecas 1
Roberto no se acordaba del primer regalo que recibió de sus padres. Seguramente fuera ropita (conjuntos de camisetas y pantalones en miniatura), una cuna repleta de peluches con los que dormir acompañado, un sonajero, o cualquier elemento por el estilo. Sin embargo, sí que recordaba aquella navidad de sus cuatro años, cuando él pidió a los Reyes Magos aquella muñeca bebé a la que se le tenía que dar de comer, y en cambio, estos le trajeron una pelota de fútbol y otra –por si a caso- de baloncesto. Nunca, exceptuando el primer día, llegó a jugar con ellas. Luego las pelotas fueron haciéndose viejas, deshinchándose con el tiempo, sin que nadie las utilizara. En cambio Roberto sí que jugaba con las muñecas que a su hermana le habían traído los Reyes. A ella sí, y a mí no, pensaba. Era pequeño, y supuso que quizás la muñeca que él había pedido estaría agotada. ¡Habrán tantos niños y niñas que la habrán pedido que por eso se habrán acabado todas!
A las siguientes navidades, Roberto volvió a pedir otra muñeca. Esta vez se había encaprichado por una que venía con un coche. Sin embargo, los Reyes Magos debieron pensar esta vez que si a Roberto le gustaba el coche que acompañaba a la muñeca, más aun le gustaría un todo terreno teledirigido. Así, la mañana en que se abren los regalos, Roberto descubrió de nuevo que para su hermana había un sinfín de muñecas, pero para él no. Sólo había pedido un juguete, esperando así que los Reyes Magos se apiadasen de él y se lo trajeran, pero contrariamente a ello, Roberto se vio envuelto en un círculo de regalos con los que para nada iba a disfrutar en un futuro. ¡Vaya coche más chulo Rober! ¡Ese es mejor que el de la muñeca aquella que querías! Sentenciaban sus padres con una mueca sonriente que en absoluto se reflejaba en el rostro del niño.
Roberto empezó a odiar las navidades y a los Reyes Magos. Nunca le traían lo que él pedía, y no sabía porqué. La condición para que los magos de Oriente se portaran bien con los niños era, de la misma manera, que los niños se portaran bien con sus padres, que hicieran los deberes del colegio, y que ayudaran a mamá y a papá a poner la mesa todos los días para comer y para cenar. Y habiendo cumplido con todas estas condiciones religiosamente, nunca había obtenido lo que quería. Pero Roberto también empezó a odiar los cumpleaños, las fiestas, y cualquier tipo de evento donde la gente debiera hacerle presentes que no eran de su agrado. Todos estos acontecimientos hicieron que el niño generara dentro suyo un sentimiento de envidia hacia su hermana que poco a poco fue haciéndose mayor, hasta que con la edad de trece años casi ni le dirigía la palabra. Por aquella época, el niño que soñaba con muñecas ya entraba en la dura etapa de la adolescencia. Ya sabía que no existían los Reyes Magos ni el Ratoncito Pérez, aunque no le importó en absoluto el día en que sus padres se lo confesaron –o mejor, se lo confirmaron-, pues en realidad para él nunca habían existido (si la existencia de esos seres maravillosos tenía que ver con la aportación de felicidad a los niños y niñas, era lógico que en lo profundo de aquel niño se hubiese creado aquella pared de hormigón, rígida y obstaculizante, que desde hacía mucho tiempo impedía la filtración de cualquier posibilidad de creer en la magia de aquellos seres).
Pero volviendo a la confesión de sus padres, y recordando que a Roberto no le importó la inexistencia de ciertos allanadores de morada, el niño incubó en sus adentros una gran rabia provocada por el hecho de que sus padres, con toda la tranquilidad del mundo, le aseguraran que eran ellos y no otros, los que dejaban los regalos debajo del árbol de navidad, o los que entraban a escondidas a su habitación, retiraban el diente de la mesita de noche y en su lugar colocaban algún juguete musculitos o un videojuego de deportes. Eran ellos, perfectamente conocedores de sus gustos, y no cualquier otro desconocido –a los que, sin remedio alguno, debía poner cara de agradecimiento- quienes lo rodeaban de cosas y elementos que constituían la consecuencia de pertenecer a un prototipo de grupo del que el niño no se sentía partícipe.
Así, a medida que Roberto fue creciendo, agarrados a él como parásitos crecieron también aquellos rumores que nacen de bocas perdidas, de intenciones desprovistas de cualquier tipo de finalidad lógica. Él sabía que todo cuanto decían de él se debía a sus gustos, un tanto diferentes al tipo de gustos y aficiones que un chico, en general, debe tener. Como auguraban ya sus acciones de la infancia, a Roberto nunca le gustó el fútbol. Por el contrario, era un apasionado del ballet, y como si de hielo estuviera construida su habitación, el bello de su cuerpo se alzaba a cada pirueta que se dibujaba en la pantalla del ordenador o que, incluso, él mismo se imaginaba. Nunca intentó convencer a su padre para apuntarle, pues si a caso hubiese sido un sueño hecho realidad para él, también lo hubiese sido para aquellos detractores que buscaban como buitres cualquier acción nueva del chico para insultarle, humillarle –porque un insulto no siempre implica una humillación, pero en este caso sí que lo implicaba-, y desquebrajar de nuevo toda sensación de tener ganas de algo. Pero, ¿y su padre? ¿Lo habría su padre apuntado a aquel deporte? Su hermana había participado en un campeonato de rugby femenino durante un verano, y no había recibido reproche alguno. ¿Pero por qué sentía entonces que el hecho de querer él participar en un deporte típicamente femenino iba a causar serios conflictos en casa?
Con quince años, Roberto ya era conocido en su curso como “Roberto culo abierto”, “Roberta”, “el marica”, “el gay”, “el nenaza”, “el maricón”, y un largo etcétera que podría ocupar un párrafo entero. El chico no entendía la razón de aquellos insultos, si a él siempre le habían gustado las chicas. Sin embargo, ni si quiera eso tenía importancia para adquirir toda aquella clase de apodos. Sólo bastaba que te gustara lo que a las chicas les gusta para convertirte en un espécimen fuera de la ley de la naturaleza y de las normas de la sociedad. Claro, era mucho mejor presumir de unos músculos y unos abdominales construidos, por qué no decirlo, a base de horas de estudio perdidas y de algún que otro producto sospechoso. Era mejor ser el capitán de un equipo de baloncesto, fútbol americano, o tan sólo pertenecer al equipo que hacer aeróbic, gimnasia artística o que sólo te gustara como espectador. Había que ser un chico duro al que no le interesaran para nada los escaparates, los complementos o el cuidado del cabello. Lo bueno era fumar porros, y no detestarlos; emborracharte para salir a ligar con cualquiera los fines de semana, y no irte a tomar un café con una ciberamiga –porque además eso era de frikies-; tener un amor platónico al que desear “follárte por todos los rincones de la ciudad”, y no sentir que estás cayendo enamorado de una chica “normalita”. Así que quien tenía en propiedad todas las segundas partes de estas bonitas comparaciones, constituía el elemento típico al que quedaba permitido arrojar cualquier clase de escombro bucal, perfumado con sonrisas y carcajadas amagadas, y lanzado como flecha con viento a favor.
A las siguientes navidades, Roberto volvió a pedir otra muñeca. Esta vez se había encaprichado por una que venía con un coche. Sin embargo, los Reyes Magos debieron pensar esta vez que si a Roberto le gustaba el coche que acompañaba a la muñeca, más aun le gustaría un todo terreno teledirigido. Así, la mañana en que se abren los regalos, Roberto descubrió de nuevo que para su hermana había un sinfín de muñecas, pero para él no. Sólo había pedido un juguete, esperando así que los Reyes Magos se apiadasen de él y se lo trajeran, pero contrariamente a ello, Roberto se vio envuelto en un círculo de regalos con los que para nada iba a disfrutar en un futuro. ¡Vaya coche más chulo Rober! ¡Ese es mejor que el de la muñeca aquella que querías! Sentenciaban sus padres con una mueca sonriente que en absoluto se reflejaba en el rostro del niño.
Roberto empezó a odiar las navidades y a los Reyes Magos. Nunca le traían lo que él pedía, y no sabía porqué. La condición para que los magos de Oriente se portaran bien con los niños era, de la misma manera, que los niños se portaran bien con sus padres, que hicieran los deberes del colegio, y que ayudaran a mamá y a papá a poner la mesa todos los días para comer y para cenar. Y habiendo cumplido con todas estas condiciones religiosamente, nunca había obtenido lo que quería. Pero Roberto también empezó a odiar los cumpleaños, las fiestas, y cualquier tipo de evento donde la gente debiera hacerle presentes que no eran de su agrado. Todos estos acontecimientos hicieron que el niño generara dentro suyo un sentimiento de envidia hacia su hermana que poco a poco fue haciéndose mayor, hasta que con la edad de trece años casi ni le dirigía la palabra. Por aquella época, el niño que soñaba con muñecas ya entraba en la dura etapa de la adolescencia. Ya sabía que no existían los Reyes Magos ni el Ratoncito Pérez, aunque no le importó en absoluto el día en que sus padres se lo confesaron –o mejor, se lo confirmaron-, pues en realidad para él nunca habían existido (si la existencia de esos seres maravillosos tenía que ver con la aportación de felicidad a los niños y niñas, era lógico que en lo profundo de aquel niño se hubiese creado aquella pared de hormigón, rígida y obstaculizante, que desde hacía mucho tiempo impedía la filtración de cualquier posibilidad de creer en la magia de aquellos seres).
Pero volviendo a la confesión de sus padres, y recordando que a Roberto no le importó la inexistencia de ciertos allanadores de morada, el niño incubó en sus adentros una gran rabia provocada por el hecho de que sus padres, con toda la tranquilidad del mundo, le aseguraran que eran ellos y no otros, los que dejaban los regalos debajo del árbol de navidad, o los que entraban a escondidas a su habitación, retiraban el diente de la mesita de noche y en su lugar colocaban algún juguete musculitos o un videojuego de deportes. Eran ellos, perfectamente conocedores de sus gustos, y no cualquier otro desconocido –a los que, sin remedio alguno, debía poner cara de agradecimiento- quienes lo rodeaban de cosas y elementos que constituían la consecuencia de pertenecer a un prototipo de grupo del que el niño no se sentía partícipe.
Así, a medida que Roberto fue creciendo, agarrados a él como parásitos crecieron también aquellos rumores que nacen de bocas perdidas, de intenciones desprovistas de cualquier tipo de finalidad lógica. Él sabía que todo cuanto decían de él se debía a sus gustos, un tanto diferentes al tipo de gustos y aficiones que un chico, en general, debe tener. Como auguraban ya sus acciones de la infancia, a Roberto nunca le gustó el fútbol. Por el contrario, era un apasionado del ballet, y como si de hielo estuviera construida su habitación, el bello de su cuerpo se alzaba a cada pirueta que se dibujaba en la pantalla del ordenador o que, incluso, él mismo se imaginaba. Nunca intentó convencer a su padre para apuntarle, pues si a caso hubiese sido un sueño hecho realidad para él, también lo hubiese sido para aquellos detractores que buscaban como buitres cualquier acción nueva del chico para insultarle, humillarle –porque un insulto no siempre implica una humillación, pero en este caso sí que lo implicaba-, y desquebrajar de nuevo toda sensación de tener ganas de algo. Pero, ¿y su padre? ¿Lo habría su padre apuntado a aquel deporte? Su hermana había participado en un campeonato de rugby femenino durante un verano, y no había recibido reproche alguno. ¿Pero por qué sentía entonces que el hecho de querer él participar en un deporte típicamente femenino iba a causar serios conflictos en casa?
Con quince años, Roberto ya era conocido en su curso como “Roberto culo abierto”, “Roberta”, “el marica”, “el gay”, “el nenaza”, “el maricón”, y un largo etcétera que podría ocupar un párrafo entero. El chico no entendía la razón de aquellos insultos, si a él siempre le habían gustado las chicas. Sin embargo, ni si quiera eso tenía importancia para adquirir toda aquella clase de apodos. Sólo bastaba que te gustara lo que a las chicas les gusta para convertirte en un espécimen fuera de la ley de la naturaleza y de las normas de la sociedad. Claro, era mucho mejor presumir de unos músculos y unos abdominales construidos, por qué no decirlo, a base de horas de estudio perdidas y de algún que otro producto sospechoso. Era mejor ser el capitán de un equipo de baloncesto, fútbol americano, o tan sólo pertenecer al equipo que hacer aeróbic, gimnasia artística o que sólo te gustara como espectador. Había que ser un chico duro al que no le interesaran para nada los escaparates, los complementos o el cuidado del cabello. Lo bueno era fumar porros, y no detestarlos; emborracharte para salir a ligar con cualquiera los fines de semana, y no irte a tomar un café con una ciberamiga –porque además eso era de frikies-; tener un amor platónico al que desear “follárte por todos los rincones de la ciudad”, y no sentir que estás cayendo enamorado de una chica “normalita”. Así que quien tenía en propiedad todas las segundas partes de estas bonitas comparaciones, constituía el elemento típico al que quedaba permitido arrojar cualquier clase de escombro bucal, perfumado con sonrisas y carcajadas amagadas, y lanzado como flecha con viento a favor.
La vida, como las historias
Las historias nunca empiezan donde la primera mayúscula se agarra al blanco del papel, ni acaban donde el punto y final para de forma brusca la tenue voz que a veces incluso ni exteriorizamos. Las historias van más allá de todo, de todos. Se acercan y se alejan. Las historias viven en la nada, y mueren en la inmortalidad de aquello que nunca llegamos a conocer. todo nos parece tan real y tan evidente que no cabe en nuestra mente la idea de que nosotros mismos formemos parte de una historia; de una cualquiera, la que sea; de nuestra propia historia, o de la historia de otros; de la historia del desconocido que nos vió pasar aquella mañana por el portal, o de la historia de la persona a la que amas.
Nos escondemos en el mundo del "Viva, y no conozca lo que vive", en las arenas movedizas de la ignorancia, en la historia que ni si quiera nos hemos detenido a leer. Nos preocupamos por el mañana inmediato, y nos invade la melancolía con lo que vamos dejando atrás, pero nada más. Levantamos banderas en señal de fortaleza, de personalidad, de idealismos, y nos vestimos cada uno de la nuestra para no enseñar que sin ella estamos en pelotas, que de lo que más nos falta es de aquello primero; personalidad.
La vida no son dos días, igual que una historia no empieza ni acaba en un libro, pero nosotros nos encargamos de creérnoslo, de afirmarlo y ratificarlo, de enseñar a los que vienen que todo empieza cuando nosotros queremos, y acaba cuando morimos.
Y así nos va todo; de puta madre hoy, y quizás también mañana. Somos primarios, y encima nos enorgullecemos de ello, o al menos, no intentamos mejorar.
La vida es la vida, y nosotros, por egocéntricos, si cabe, somos dos días de su historia.
Nos escondemos en el mundo del "Viva, y no conozca lo que vive", en las arenas movedizas de la ignorancia, en la historia que ni si quiera nos hemos detenido a leer. Nos preocupamos por el mañana inmediato, y nos invade la melancolía con lo que vamos dejando atrás, pero nada más. Levantamos banderas en señal de fortaleza, de personalidad, de idealismos, y nos vestimos cada uno de la nuestra para no enseñar que sin ella estamos en pelotas, que de lo que más nos falta es de aquello primero; personalidad.
La vida no son dos días, igual que una historia no empieza ni acaba en un libro, pero nosotros nos encargamos de creérnoslo, de afirmarlo y ratificarlo, de enseñar a los que vienen que todo empieza cuando nosotros queremos, y acaba cuando morimos.
Y así nos va todo; de puta madre hoy, y quizás también mañana. Somos primarios, y encima nos enorgullecemos de ello, o al menos, no intentamos mejorar.
La vida es la vida, y nosotros, por egocéntricos, si cabe, somos dos días de su historia.
Reafirmación
Llevo escribiendo desde que tengo quince años. Nunca me he considerado bueno, y también puedo decir que nunca me han considerado bueno (excepto un par o tres de premios en el instituto y otro en un concurso del lugar donde vivo). Sin embargo, nunca empecé a escribir con el propósito de ser alguien en el mundo de la literatura -qué absurdo-. Seguramente empecé a hacerlo para ser alguien a secas.
Escribiendo pasé el tiempo en el que amores frustrados de adolescente ocupaban ese músculo al que llaman corazón, y al que yo solía apodar "incordio". Escribiendo pasé también mi soledad cuando no tuve cerca a mi familia, o cuando teniendo cerca a mucha gente, estaba solo. Y escribiendo pasé todos aquellos momentos en que, no teniendo a mi lado al ser que más amo, necesitaba dejar constancia de que, cuando ella no estaba cerca de mí, era más grande la brecha provocada por la distancia, que esa misma distancia traducida ahora en espacio o tiempo (o ambos juntos).
Me llamo Jorge, tengo casi veintidós años, y estudio Derecho en Barcelona. Vivo en casa de mis padres, con ellos y con mi hermano. Tengo muchos colegas y compañeros, y muy pocos amigos. Salgo con Marina desde hace casi tres años. Ella me quiere tanto como yo a ella. Ambos hemos vivido el crecimiento del otro, su maduración. Hemos visto al tiempo pasar por nuestra voz, por nuestro cuerpo y por nuestra forma de pensar. Sobre ella, hay muchísimas cosas que me gustan, y otras tantas que no. Sobre mí, hay muchísimas cosas que le gustan, y otras tantas que no. Marina me ha echado en cara cantidad de veces que aquel chaval que escribía tanto, y que sentía tanto lo que escribía ya casi ha desaparecido. Ahora ese chico ya casi no confía en la palabra como antes lo hacía; ya no busca la rima de dos palabras bonitas que a ella le pongan los pelos de punta.
Y debo confesar que es cierto.
Recientemente abrí mi carpeta de poesías (la mayoría escritas hace más de un año) y me gusté. Me gustó esa persona que escribía. Me di celos a mí mismo, porque supe que mi novia se había enamorado de aquel muchacho. Tanta envidia tuve de aquel adolescente separado de mi por un tiempo de más de doce meses, que no pude evitar escribir ciertas líneas macabras.
Hoy me colgué del recuerdo para recordarme a mí mismo,
hoy me colgué del reflejo, de la miopía del espejo
que te dice cómo eres aunque nunca te haya visto.
Hoy me sedujo mi antiguo yo,
y masturbé mi melancolía
hasta convertirla en el placer más placentero.
Hoy, reviviéndome a mí mismo,
descubrí la lujuria
al mirar hacia detrás y excitarme con un muerto.
Nunca he dejado de escribir. Siempre he tenido algún momento en el que me ha apetecido buscar a las musas y obligarlas a sentarse a mi lado. He intentado escribir relatos -que no han llegado a buen puerto-, cartas -que he dejado de lado y nunca he enviado- o poesías -que me han parecido horrendas o que directamente no he tenido el valor o la paciencia para acabarlas-. Así que con este blog lo que ahora intento es llevar a cabo una autorreafirmación, un "subirme de nuevo al tren" con un billete sin limitaciones y dejarme llevar cuando lo desee.
Hace poco escuché cierta afirmación que me pareció muy acertada, y es que cuando uno dice algo, un tercero debe de molestarse. O dicho de otra forma: si dices algo y nadie se molesta, es porque no has dicho nada.
De manera que, aunque veo difícil conseguir que haya gente que lea lo que escribo, intentaré molestarme a mí mismo, para así tener la certeza de que mis palabras dicen algo.
Un saludo.
Jorge López.
Escribiendo pasé el tiempo en el que amores frustrados de adolescente ocupaban ese músculo al que llaman corazón, y al que yo solía apodar "incordio". Escribiendo pasé también mi soledad cuando no tuve cerca a mi familia, o cuando teniendo cerca a mucha gente, estaba solo. Y escribiendo pasé todos aquellos momentos en que, no teniendo a mi lado al ser que más amo, necesitaba dejar constancia de que, cuando ella no estaba cerca de mí, era más grande la brecha provocada por la distancia, que esa misma distancia traducida ahora en espacio o tiempo (o ambos juntos).
Me llamo Jorge, tengo casi veintidós años, y estudio Derecho en Barcelona. Vivo en casa de mis padres, con ellos y con mi hermano. Tengo muchos colegas y compañeros, y muy pocos amigos. Salgo con Marina desde hace casi tres años. Ella me quiere tanto como yo a ella. Ambos hemos vivido el crecimiento del otro, su maduración. Hemos visto al tiempo pasar por nuestra voz, por nuestro cuerpo y por nuestra forma de pensar. Sobre ella, hay muchísimas cosas que me gustan, y otras tantas que no. Sobre mí, hay muchísimas cosas que le gustan, y otras tantas que no. Marina me ha echado en cara cantidad de veces que aquel chaval que escribía tanto, y que sentía tanto lo que escribía ya casi ha desaparecido. Ahora ese chico ya casi no confía en la palabra como antes lo hacía; ya no busca la rima de dos palabras bonitas que a ella le pongan los pelos de punta.
Y debo confesar que es cierto.
Recientemente abrí mi carpeta de poesías (la mayoría escritas hace más de un año) y me gusté. Me gustó esa persona que escribía. Me di celos a mí mismo, porque supe que mi novia se había enamorado de aquel muchacho. Tanta envidia tuve de aquel adolescente separado de mi por un tiempo de más de doce meses, que no pude evitar escribir ciertas líneas macabras.
Hoy me colgué del recuerdo para recordarme a mí mismo,
hoy me colgué del reflejo, de la miopía del espejo
que te dice cómo eres aunque nunca te haya visto.
Hoy me sedujo mi antiguo yo,
y masturbé mi melancolía
hasta convertirla en el placer más placentero.
Hoy, reviviéndome a mí mismo,
descubrí la lujuria
al mirar hacia detrás y excitarme con un muerto.
Nunca he dejado de escribir. Siempre he tenido algún momento en el que me ha apetecido buscar a las musas y obligarlas a sentarse a mi lado. He intentado escribir relatos -que no han llegado a buen puerto-, cartas -que he dejado de lado y nunca he enviado- o poesías -que me han parecido horrendas o que directamente no he tenido el valor o la paciencia para acabarlas-. Así que con este blog lo que ahora intento es llevar a cabo una autorreafirmación, un "subirme de nuevo al tren" con un billete sin limitaciones y dejarme llevar cuando lo desee.
Hace poco escuché cierta afirmación que me pareció muy acertada, y es que cuando uno dice algo, un tercero debe de molestarse. O dicho de otra forma: si dices algo y nadie se molesta, es porque no has dicho nada.
De manera que, aunque veo difícil conseguir que haya gente que lea lo que escribo, intentaré molestarme a mí mismo, para así tener la certeza de que mis palabras dicen algo.
Un saludo.
Jorge López.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)